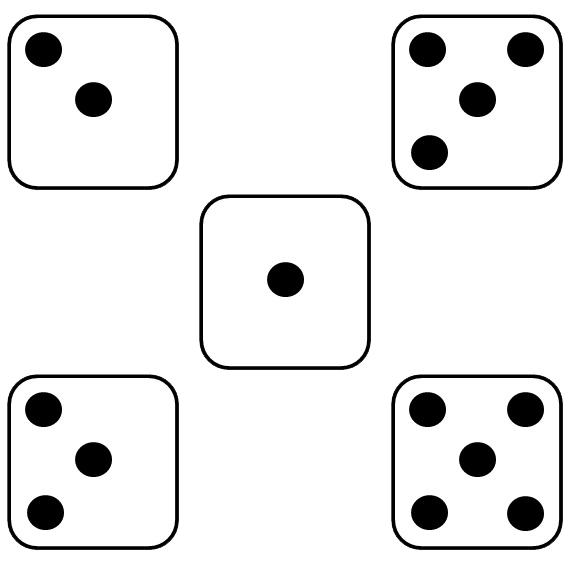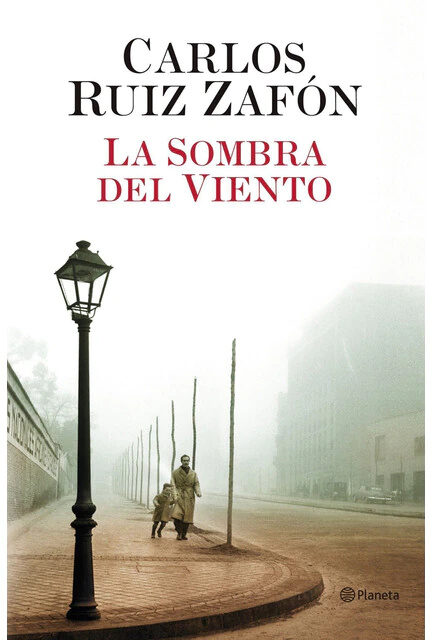Una pizca de escritor para llevar
Imagen: El escritor entreteje e hila las fantasías que nos atrapan.

Es una verdad mundialmente reconocida que las mentiras, o están bien contadas, o nadie las creerá. También es un hecho que las historias, en mayor o menor medida, tienen algo de mentira.
Y, aun así, nos las creemos.
Con esto no me refiero a que los lectores de veras crean que allá perdido por los campos de Inglaterra hay un gran castillo en el que se enseña magia (ese es otro tipo de locura muy diferente a la que nos aqueja a lectores y escritores), pero es un hecho innegable que algo en nuestro interior ha tenido que creerse aunque sea una mínima parte del relato de J. K. Rowling para llorar con la muerte de alguno de sus personajes.
Dicho así, parece magia, ¿no creen?
Pero la pregunta lógica tras darse cuenta de esto es: ¿cómo?
¿Acaso la autora británica es la reina de las mentiras? No pongamos en tela de juicio su habilidad en este arte, pero lo cierto que aquí hablamos de algo un poco más profundo. Hablamos de su capacidad para hilar las verdades justas entre una base de mentiras como es una historia, y, aún así, hacerla verosímil.
La misma capacidad de la que hicieron alarde los autores que nos hicieron sentir la ira de Hamlet ante la injusticia que cometió su tío Claudio, la tristeza de Aquiles cuando su compañero de armas, Patroclo, murió o cada emoción que experimentamos como si fuera nuestra con cada lectura.
Y es que la gran mayoría de ellas son mentiras pero nos hacen reír, llorar y, en definitiva, sentir. Y en todas ellas, una y otra vez, tenemos una pizca de verdad. Como mínimo; como en todo, aquí hay una inmensa escala de grises.
El caso es que detrás de todas esas historias hay un denominador común, uno muy importante y cuya labor muchos tienden a menospreciar inconscientemente: el escritor.
Sí, ese que aporrea las teclas o desliza la tinta sobre el papel a cambio de un sueldo insultante (muy a menudo, ni eso). Pero, ¿acaso eso es lo único que hacen?
No, qué va.
La clave para entender el papel de un escritor, y todo lo que conlleva crear historias que logren llegar más allá de nuestra comprensión lógica, hasta nuestras emociones, es esa que no hemos dejado de nombrar en toda la página anterior.
La verdad.
Y es que antes de escribir per se, los escritores se dedican a hilar mentiras en su mente y, al final, cuando toca enfrentarse a la página en blanco y las palabras comienzan a arremolinarse en las puntas de sus dedos, sacrifican una parte, más o menos pequeña, de su interior y eligen una pizca de verdad. No una cualquiera; una pizca de su propia verdad.
Y a veces es fácil, a veces incluso catártico. Otras, duele mucho.
Tenemos las críticas a la visión social de pobreza entretejidas en los libros de Rowling, el sentimiento de amor desesperado de Shakespeare o, por qué no ir a lo nacional, la frustración con uno mismo en cada una de las palabras de Lorca.
Y podríamos seguir hasta un infinito que es mejor que cada uno explore por su cuenta.
Piensen en esto la próxima vez que escuchen a un escritor quejarse y, cuando su próxima lectura llegue a sus manos, traten de buscar la verdad que el autor en cuestión ha puesto en ella.
Así, a parte de una historia, se llevarán consigo una pequeña parte de ese escritor.
De su verdad personal.
Valórenla.
Temas relacionados:
ensayo
También te puede interesar