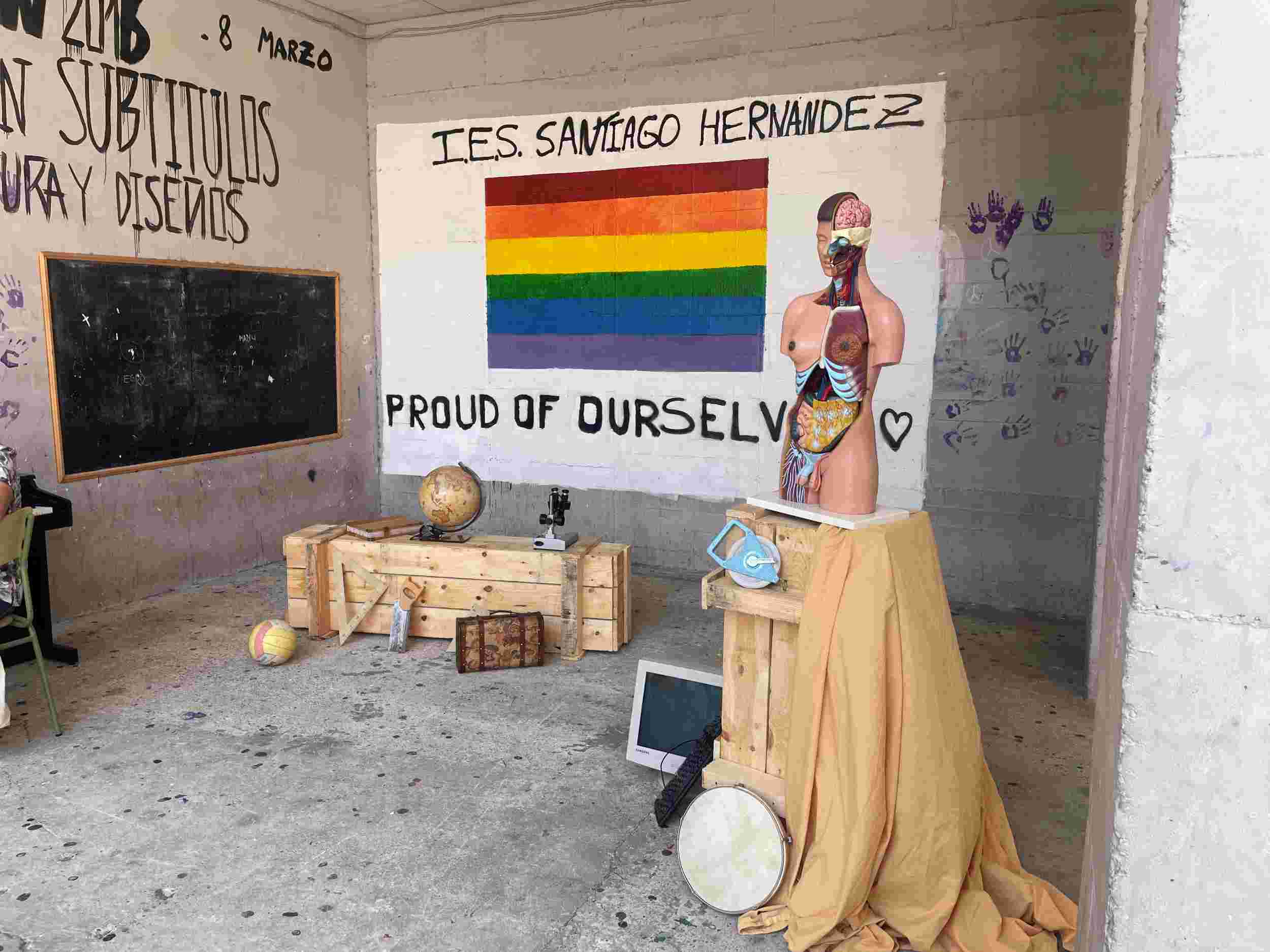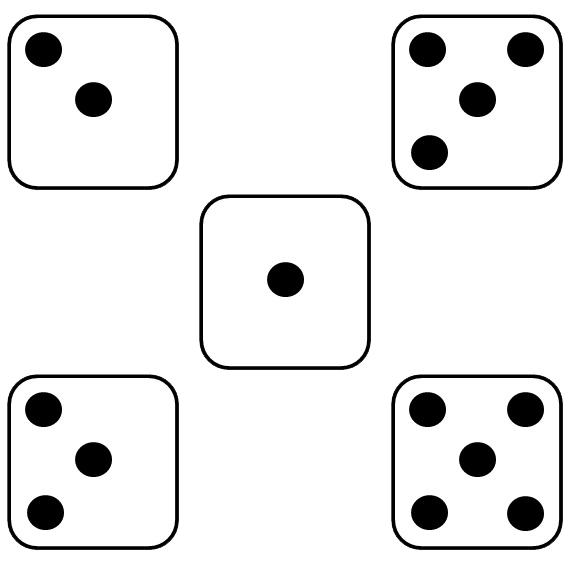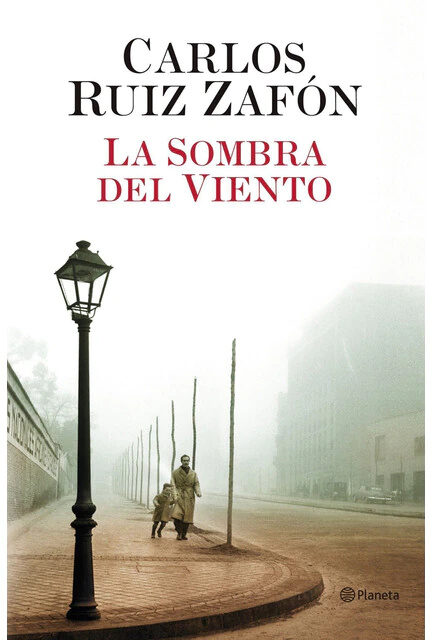"Una noche sin luna"
A estos jardines nocturnos de la mano de la reseña de Esmeralda Gómez Souto llega "una noche sin luna", obra en cartel de Juan Diego Botto y dirección de Sergio Peris-Mencheta.

Una noche sin luna plantea, a partir de la figura de García Lorca, un juego de espejos de una verosimilitud descarnada. Revestida de poesía, asistimos a la recreación de la España de los años treinta del siglo pasado y casi sin darnos cuenta, encandilados por los versos y la actitud confiada del poeta, caemos en la cuenta de que lo que estamos viendo no es sino el reflejo de nuestros días. Y la piel torna en carne de gallina cuando te haces consciente porque, aunque a veces vivamos de espaldas a nuestra historia, sabemos que, de algún modo, en aquellas fechas se paró el tiempo y se abrió la tierra.
Un sencillísimo tablado de madera, que hacía presagiar una escenografía escueta pero compleja y simbólica, permitía a Botto convertido en Lorca, desvelar el hilo conductor de su relato: Teseo.
La historia de Teseo le permite divagar entre su vida y sus poemas, entre conferencias y canciones, entre anécdotas reales y recreaciones soñadas. Y puede hacerlo porque todo lo atraviesa ese hilo de Teseo al que se agarra cuando parece perdido en el laberinto de la vida. Un hilo rojo que emerge como madeja de debajo de las tablas de su escenario y acota el espacio. Y un hilo simbólico que le permite perderse en escenas y divagaciones –la conferencia en un pueblo de Aragón, las escenas de La Barraca en la plaza del pueblo, los bailes soñados y tantos otros momentos- porque como Teseo en el laberinto, agarrándose a él, podía volver al presente, al héroe griego, que parecía casi una excusa para ejercer el escapismo narrativo.
Pero la apariencia engañaba, y la excusa de Teseo, la broma de la dispersión en la que se envolvía un Lorca espontáneo, alegre, abrazado a las anécdotas, no era sino el hilo conductor que nos situaba delante del gran tema oculto del espectáculo: la memoria.
Por fin llegamos a la historia de Teseo y de su barco. Que pese a los cambios, pese al tiempo y a pesar incluso de la muerte del propio Teseo, seguía siendo reconocido por atenienses como el barco de Teseo. Por algo en apariencia sencillo: la memoria. Quien nos lo cuenta es un desaparecido más de un país lleno de fosas. Más célebre, cierto. Pero con el mismo destino de los que siguen con los huesos sepultados en cunetas anónimas.
Así pues, paradójicamente, es el poeta desaparecido el que nos habla de nuestra memoria hurtada. De la memoria colectiva de los que estamos allí, de los que seguimos vivos. De un pacto de silencio que trata de borrar las huellas de los desaparecidos, que manan de la tierra en forma de arena y zapatos viejos. Y me pregunto si ese robo de nuestra memoria colectiva no es el que hace que nos veamos reflejados, una vez más, en el espejo de los años 30 del pasado siglo XX.
Ya nos responde el actor desde el escenario si es que estamos en esas cavilaciones, porque aparca temporalmente la poesía del texto para transformarse en la caricatura del facha. Basta dejar el escenario y ponerse una mascarilla y una chaqueta para recrear todos los tópicos de la mente zafia y perezosa que prefiere la corriente al análisis, la autocomplacencia al pensamiento crítico.
Es un momento arriesgado que rompe con la dinámica general del espectáculo. Podría convertirse en gratuito, pero en realidad es un toque de humor, una pequeña ironía, una sonrisa al espectador que, una vez más, se ve concernido por el reflejo del presente.
Hay dos elementos indispensables que no se pueden pasar por alto y merecen comentario propio. Son estos el texto y la escenografía.
El texto está atravesado por la lírica, de la que escapa puntualmente para recrear diálogos que contrastan, en apariencia, con ese lirismo y transforman lo poético en rudeza. Pese a ello, la retórica del ritmo traspasa esa rudeza, y en conjunto se recrea un lenguaje lorquiano que no cae en la afectación, porque va midiendo con exactitud la intensidad y la pausa. El texto, en general, milita en la sonoridad sin dejar de lado lo popular.
Eso contribuye a la construcción del poeta a través del texto. De Lorca esperamos poesía, y simbolismo, y cierto uso de la metáfora intrincada. Y un pie puesto siempre en lo popular. Y así se compone el texto, con un lenguaje poético del que entrar y salir. De un lenguaje cercano capaz de trasladar a cualquiera de los públicos posible la poesía que encierra su relato.
Y es que todo camina en esta propuesta con la apariencia de lo sencillo. Como la escenografía, que a primera vista es un cuadrilátero de tablas vacío que se va transformando. De sus tripas sale el hilo de Teseo como comienzo de una búsqueda inconclusa, la infancia, a través de las canicas y la memoria, a través de los zapatos de los que siguen en las fosas. Así que el espacio escénico se divide en dos, lo que vemos y lo que esconde. Bajo tierra está el pasado y la memoria. Por encima, unas tablas que se transforman, convirtiendo el espacio en barco, en auditorio, en cementerio y en noche sin luna.

Avanza la función y somos testigos del único final posible: el fusilamiento. “¿Cómo es posible que el equilibrio del mundo no se quiebre?” te preguntas como se ha preguntado el poeta al rememorar el momento en el que unos niños más fuertes que él le quitaron su canica en la infancia. Esa pregunta es recurrente a lo largo de la función de forma implícita. Cómo no se quiebra el equilibrio del mundo ante la pobreza, la injusticia, la mentira.
Tras la muerte, el poeta ha llegado a su destino, que resulta ser una paradoja de la memoria. Porque su cuerpo desaparece, pero no su obra, presente en las escuelas, los teatros, las bibliotecas y el pensar colectivo.
Así que sales del teatro con el corazón encogido y los versos de Lorca revoloteando en tu cabeza.
Te llevas contigo preguntas sin respuesta, la imagen del poeta rompiendo las tablas del escenario, diez segundos de magia escénica, los discursos a favor de los que no tienen nada, la presencia en el escenario de Rafael, dibujado solo con palabras, los versos fluidos que se le escapaban de las manos, la tierra que sale de los zapatos de los muertos.
Todo está lleno de una belleza apabullante que nos distrae de lo que se oculta debajo: la barbarie, la desmemoria, el espejo en el que nos vemos reflejados desde el principio.
Una noche sin luna es, al final, una función para ser vivida y celebrada. Una experiencia teatral que trasciende el espectáculo. Un ejercicio de restauración que parte de García Lorca y llega hasta cada una de las fosas sin excavar de nuestro país, un intento más de restaurar una memoria colectiva y una reparación sin la cual no podremos escapar, como pueblo, de aquella noche sin luna.
También te puede interesar