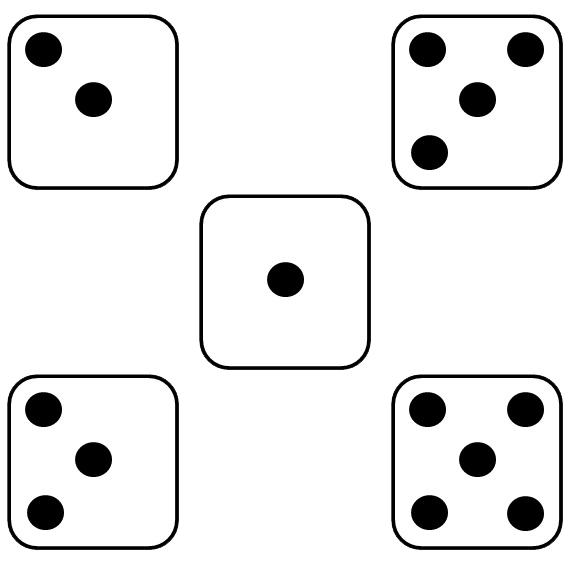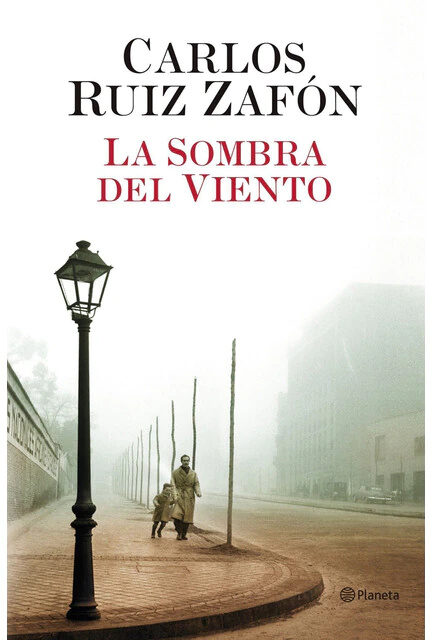Un maestro singular
Emotiva semblanza recordando a ese maestro de los que "dejan huella". Por Antonio Morata. Imagen extraída de la web de la Cadena Ser.
1966. Al comienzo del curso en las escuelas Allué Salvador, unos cuantos alumnos se marcharon a los colegios para hacer el año de ingreso y continuar con el bachiller elemental. Los que quedamos pasamos a cuarto. Nos tocaba maestro nuevo: veterano, con sombrero, corbata, gafas, cartera maletín de mano, porte respetable y dedos amarillos de fumar. A aquellos maestros les encantaba fumar. Y don Cirilo no se quedaba atrás, alternaba cigarrillos de dos marcas, Jean emboquillado y Rumbo sin boquilla —sobre el que liaba encima otro papel de fumar—. Uno de los primeros días que nos organizó para cantar, le escuché un vozarrón tan grave que me impresionó. No era su única faceta artística, aparte de su inventiva jocosa, dibujaba muy bien y dominaba la caligrafía de letra gótica.
Junto a su esposa, doña Matilde, que ejercía de tutora, bondadosísima madre de la chiquillería y profe de lengua, dirigían de forma autónoma el colegio Virgen de Sancho Abarca —el otro era el San Fernando—. Nuestro maestro aprovechaba las mañanas y las tardes, antes y después del horario de la escuela, para impartir clase a los cuatro cursos de bachiller. Solía llevar la cartera repleta de cuadernos de deberes, que corregía en casa con un grueso lápiz de puntas azul y roja. Actuaba además como delegado de una compañía de seguros. Ah, y tenían siete hijos, si mal no recuerdo. En fin, que podría entenderse que diera alguna que otra cabezada en la clase de la escuela. Se exigía y era exigente como profesor de matemáticas en el colegio, pero se colocaba el listón bastante más bajo en la escuela.
Y ya que estamos, quedémonos en la escuela. Su permanente buen humor e ironía no conjugaban con la imagen sobria y de señor maestro que aparentaba. Protagonizaba a diario lances merecedores de ser contados; de modo que nos limitaremos a una pequeña muestra.
Cuando a primera hora, por la mañana o por la tarde, se formaba la fila para entrar, hacía alguna pregunta del tipo «a ver, quién sabe cuánto son siete sardinas y media a peseta y media cada sardina y media». Ingenioso, a nadie llamaba por su nombre, lo recortaba, alargaba, inventaba apodo, alias u oficio. Había médico, ingeniero, espontáneo (maletilla), reñidor, personajes ilustres y sabios griegos. Según la incidencia, el toque de atención iba acompañado de expresiones del tipo «me será chalupa cara de lupa, me será macatrullo, besugo, chancletón, lechugón, escopetón...». Un compañero y vecino, llegó muy orgulloso a casa porque se sintió importante la primera vez que le dijo que tenía letra de médico —en clase era el médico—. En esta misma línea socarrona, se adivinará que los denominados siete sabios de Grecia no hacían honor al título ostentado.
A veces, detrás de su mesa, sostenía el periódico levantado simulando leer. Lanzábamos arroz con un canuto a las enormes hojas, si escuchaba el picoteo de los granos sobre ellas y replicaba «va a parar bobo», estaba a punto de caer, debíamos esperar; si no respondía, se había dormido, era la hora de irnos al fondo de la clase a jugar a la navaja, —el suelo era de madera—. Un día, entró un murciélago por la ventana, y don Cirilo nos ordenó que lo cazáramos. Anduvimos corriendo por encima de los pupitres y lanzando jerséis —el techo estaba bastante alto—, hasta que conseguimos atraparlo. Lo llevamos a su mesa, se lo entregamos e hicimos un círculo alrededor. Nos explicó que los murciélagos saben fumar, y mientras uno de nosotros lo sostenía con las alas abiertas, le puso un cigarrillo sin boquilla en la boca y lo encendió. Ciertamente, el murciélago fumó. Cuando se acabó la fiesta, lo liberamos desde la ventana.
Hombre práctico, siempre llevaba una navaja en el bolsillo, que le resultaba muy valiosa cuando decidía compartir el bocadillo o la hermosa manzana que abultaba en alguna cartera a la que había echado el ojo. Excepto el propietario del tentempié, los demás lo pasábamos en grande, y hasta surgía algún colaborador cuya voz anónima le chivaba que Fulano escondía algo apetitoso. Máxime si este había sido cisma y dado envidia a los demás.
Una piedra pesada ocupaba una esquina de su mesa, se utilizaba para evitar que la ventana se cerrara. De vez en cuando, de forma inesperada, exclamaba un nombre «Fulano, píntala verde», y echaba la piedra al alto. Fulano, que podía ser cualquiera, tenía que apresurarse y cogerla sin que cayera, abrir la ventana y asegurarla con la piedra. Si caía, el estruendo sobre la madera era enorme, y, por no haber estado atento, había que ajustar cuentas, o sea, tirón de orejas o del pelo de una patilla.
En el colegio, donde pasé los cuatro años siguientes, disfrutaba y se recreaba enseñando mates, sabía hacerlas interesantes y asequibles. De hecho, una vez comprado el libro, se guardaba y no se empleaba el resto del curso. Cuando veía que alguien no comprendía un problema, se detenía. En primer lugar, tranquilizaba a los listillos, que manifestaban inquietud y aburrimiento, y razonaba: «Para comer, unos lo hacen rápido y con cuchara grande; otros, que se atragantan, necesitan tomar la comida despacio con cucharilla». Luego, daba un aire diferente a la explicación, hasta que todo el mundo había entendido el problema. Nunca salía a la pizarra, delegaba en nosotros. Ilustraba las aclaraciones con un sinfín de recursos humorístico-burlescos y componía lecciones brillantes de sello propio.
Lo normal era que entráramos a clase, dejáramos apilados sobre su mesa los cuadernos de los deberes, en este caso problemas —o como él decía, “problemitas”—. Se sentaba, miraba el montón, daba un rápido vistazo a los rostros, remiraba con sonrisa de guasa los cuadernos y las caras y afirmaba: «Aquí faltan problemitas». Comenzaba el tanteo: «Oye, Mengano, ¿has traído los problemitas?; oye, Zutano, ¿te has acordado de traer los problemitas?». No fallaba; en realidad, creo que solo preguntaba a los culpables. No pasaba lista ni llegaba a cotejar cuadernos y niños, pero su manera de mirar tranquilo y parsimonioso le permitía observar los gestos, las posturas y el disimulo que los delataba. A continuación, preguntaba el motivo, escuchaba las alegaciones y dictaba sentencia, que acostumbraba a ser «anda, pásate por la oficina o pásate por el hotel». Y lo que procedía era situarse a su lado y esperar el tirón de orejas o del pelo de una patilla.
La verdadera motivación de los críos, por lo general, es jugar. Fuimos afortunados de jugar tanto en la calle, a los pitos, al fútbol, a guerra, al taco, a los santetes, a la lata, y de barranquear. Lo más normal es que un chaval prefiera jugar a estudiar. En las clases de mates, el mejor entretenimiento era estar atento a lo que acontecía, si bien, también enredábamos. Así, cuando se fijaba en el juguetón de turno, entre otras frases, podía oírse con cierto retintín «oye, Fulano ¿te vas a Jo-li-vo-oz? Es que necesitan monos, ¿sabes? Se enfadaba en pocas ocasiones, y mejor así, porque era temible, nos podíamos llevar un par de buenos sopapos o una tunda de las que sacudía fuerte y sin miramiento.
Personaje especial donde los haya habido, cinco años (de los nueve a los catorce) con alguien así dan para mucho, dejan huella. Más de cincuenta después, lo recuerdo con cariño, no lo nombro a diario, pero sí bastante a menudo. En situaciones presentes, es inevitable rememorar la palabrería y las ocurrencias que soltaba con naturalidad.
También te puede interesar