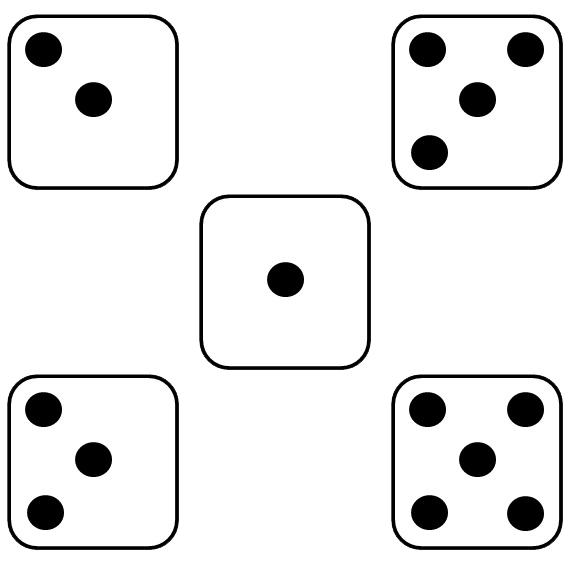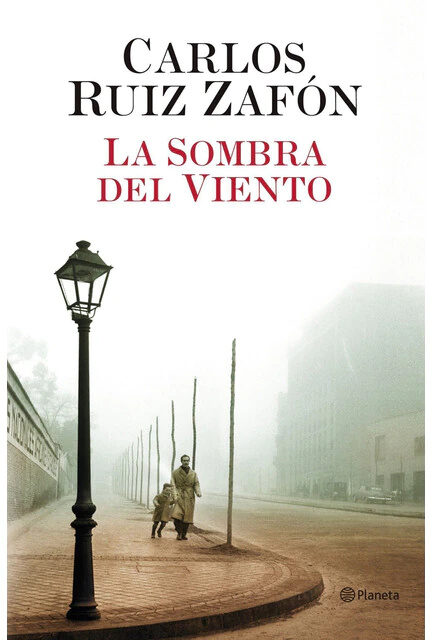Los días raros
"Los días raros son los que anuncian pasión y traen realidad, llegan llenos de palabras y terminan con la hoja en blanco, son aquellos que empiezan en el ocaso y acaban en el amanecer." Relato e imágenes de Lola Lasala Benavides, escritora y profesora de Lengua castellana y Literatura.

La tercera máscara es la de la pasión, con ella apartas las estalactitas del miedo que surge en las sucesivas curvas de los amores. La segunda máscara es la de la creatividad, si la usas, podrás ver con los ojos cerrados las ideas que relampaguean en la página en blanco. Tras la primera máscara se oculta lo real, en ese momento la boca es silencio de besos para la ternura y las palabras descansan.
Si las mantienes alejadas, se alternarán obedientes con el paso de las estaciones. Sabes que el otoño es la pasión, el verano la creatividad y que la primavera muestra el universo en todo su arcoíris real; del invierno en el que comenzó el caos prefieres olvidarte. Si la memoria te fallase, se superpondrían estaciones y máscaras y se impondría el silencio.
En los pequeños pueblos costeros el verano transcurre lentamente. Las horas se estiran hasta el atardecer con el balanceo de las barcas de colores. Varios bares del paseo ya han cerrado, septiembre se acerca con su rutina pegajosa: es el regreso de los meses con erre y de los amaneceres violetas.

Entretanto se suceden los días raros. Así titulaste el relato que había surgido gracias a un libro que te regaló Z. Los días perfectos de Jacobo Bergareche. Dispuesto el cuaderno de tapas negras, la taza de té de jazmín, la ventana entreabierta, comenzaste a escribir. El cuento se te apoderó al segundo día, empezó por dominar la mesa, los cristales de la ventana adquirieron un tono gris, el té se oscureció. Te dormías planeando añadir comas, quitar puntos y aparte, reorganizar párrafos. Nada servía, las hojas escritas se alejaban como las barcas del puerto lo harían en unas semanas.
Optaste por otro título, Sus días raros, quizá el cambio de determinante te distanciaría del texto. A esta decisión se añadió otra: escribir en el patio. Colocaste sobre la mesa de madera clara una alegre planta, el té se transformó en agua, yendo más lejos, retocaste el carácter de la protagonista y mataste al personaje del amigo impertinente que en realidad nunca te había convencido demasiado.
La siguiente semana la dedicaste a racionalizar tus temores,  sabías que en el proceso de la escritura llega un momento en el que el texto pasa a formar parte de la vida y aparecen señales, como afirma Rosa Montero. Las fronteras entre realidad y ficción se fueron volviendo más borrosas. La tarde en que escribiste que la protagonista bebía té de jazmín y escribía con pluma, cerraste el cuaderno de golpe.
sabías que en el proceso de la escritura llega un momento en el que el texto pasa a formar parte de la vida y aparecen señales, como afirma Rosa Montero. Las fronteras entre realidad y ficción se fueron volviendo más borrosas. La tarde en que escribiste que la protagonista bebía té de jazmín y escribía con pluma, cerraste el cuaderno de golpe.
Sus días raros fue sustituido por Los seres raros, este sería el definitivo, te prometiste a ti misma con la inconsciencia de la esperanza, pero la segunda máscara te abandonaba cada noche y los amaneceres se volvieron oscuros, entonces pasó a ser un relato de terror. Tu protagonista contabilizaba todos los libros, labor casi imposible porque leía desde los seis años; como en 84, Charing Cross Road de Helene Hanff, se había acostumbrado a leerlos primero de las bibliotecas y luego, si le gustaban, los compraba. Los ejemplares se alineaban en las estanterías que ocupaban toda la casa o se apilaban en inestables torres en los rincones.
Tras el infinito recuento, llegó la obsesión por anotar fechas, datos de encuentros, de hechos significativos, de llamadas esperadas e inesperadas. Las cifras se sucedían una tras otra en hojas sueltas, libretas, móvil. Tuviste de nuevo la certeza de que la protagonista se parecía demasiado a ti, pero le perdonaste la vida.
La tercera semana te despertaste pensando qué sería de ti dentro de un año (tal vez si anotaras todos los núm eros que te rodeaban durante 365 días…). Ella, tu personaje, dormía a tu lado y sin duda te dictaba esas maquiavélicas ideas por la noche y te había susurrado otro título, Los números raros. Era una investigadora que presagiaba la fecha de su muerte y decidía anotar las cifras importantes de su vida. Tras tachar varios párrafos, fuiste a la playa para que las olas te devolvieran la lucidez. Era una tarde rara, la sal enmarcaba la silueta de las rocas y la espuma de las olas formaba círculos en la orilla. Un escalofrío te condujo de nuevo a la casa.
eros que te rodeaban durante 365 días…). Ella, tu personaje, dormía a tu lado y sin duda te dictaba esas maquiavélicas ideas por la noche y te había susurrado otro título, Los números raros. Era una investigadora que presagiaba la fecha de su muerte y decidía anotar las cifras importantes de su vida. Tras tachar varios párrafos, fuiste a la playa para que las olas te devolvieran la lucidez. Era una tarde rara, la sal enmarcaba la silueta de las rocas y la espuma de las olas formaba círculos en la orilla. Un escalofrío te condujo de nuevo a la casa.
El relato quedó relegado cuando recibiste el primer correo en el que una voz conocida te invitaba a recordar. Los correos llegaron como tres olas espumosas, rebeldes, heladas y comprendiste que se empezaban a mezclar las máscaras.
Tú sabes que el mar domina tu vida desde hace muchos años, tu infancia, tu familia, tus seres raros queridos están impregnados de sal, de esa que escuece en las heridas; no es un mar de caracolas y bucles de cuentos de sirenas, arena blanca y rocas amables, es el mar de las aristas y temporales. Es ese mar azul compañero de juegos infantiles, mientras esperabais el autobús del colegio, que se transformó poco a poco en aguas pesadas, el mismo mar de todos los inviernos. Sus grandes olas se volcaron en ti y en tu hermano en el Paseo Nuevo un día de galerna y los pequeños impermeables amarillos quedaron ocultos por unos instantes. Tus trenzas goteaban presagios que aún no entendías. La máscara de la pasión estaba dedicada a tu familia, sobre todo a tu hermano Z., él te explicó años más tarde que el conocimiento del mundo va en relación inversa a la felicidad, que la infancia es una marea de secretos que configura el futuro.
El segundo correo llegó días después, el tono era apremiante, como si la voz tuviera prisa por llegar a una conclusión.
Evitas los inviernos porque fue en uno de ellos cuando todo estalló. “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera” era la cita de Ana Karenina preferida de Z. que tenía tantos libros como tu protagonista y como tú. A veces discutíais sobre tal o cual autor, sobre el significado del punto en el poemario de Jesús Aguado, El fugitivo, el final de Cien años de soledad o la esencia de la protagonista de Orlando. Compartir horas con él era tu verdadera pasión, pero no lo viste venir, no supiste leer las señales, las cifras, los datos.
Las vacaciones llegaban a su fin, dentro de diez días ibas a retomar tu vida, más real o tal vez menos que esta, por eso decidiste cerrar el ordenador y seguir escribiendo. Un último traslado, esta vez al desván, de la mesa blanca, unas flores violetas, el cuaderno y tu estado de alerta. Definitivamente perfilaste la personalidad de la protagonista, esa mujer que temía las estaciones frías, las palabras salían a toda velocidad, los puntos y comas se comportaron.
Y te atreviste a leer el tercer correo, la marea final.
Los días raros son los que anuncian pasión y traen realidad, llegan llenos de palabras y terminan con la hoja en blanco, son aquellos que empiezan en el ocaso y acaban en el amanecer. Hay días en que los seres raros salen de los libros y se hacen reales, eso sucedió aquel invierno ¿Hace diez, doce años? Si supieras la fecha de tu muerte ¿Qué recuerdos salvarías? Z. te lo preguntó una tarde de finales de enero, mientras jugaba con un mechón de su cabello.
La desaparición de tu hermano emborronó tus planes, modificó tu carácter y condujo tus pasos a este pueblo. Desde entonces vienes cada verano un mes y escribes y borras; te niegas a escribir sobre lo que te importa. Ni las máscaras ni las estaciones pueden evitar que Z. no esté contigo en los libros, cifras o mareas, que haya elegido vivir lejos o morir cerca sin decírtelo.
Transformaste cada hoja del cuaderno de tapas negras en diminutos trozos que se llevó el viento, tiraste las flores secas y cerraste la ventana, en cuyos cristales repiqueteaban las primeras gotas de lluvia de septiembre, y empezaste por el título un nuevo relato: Los días raros.