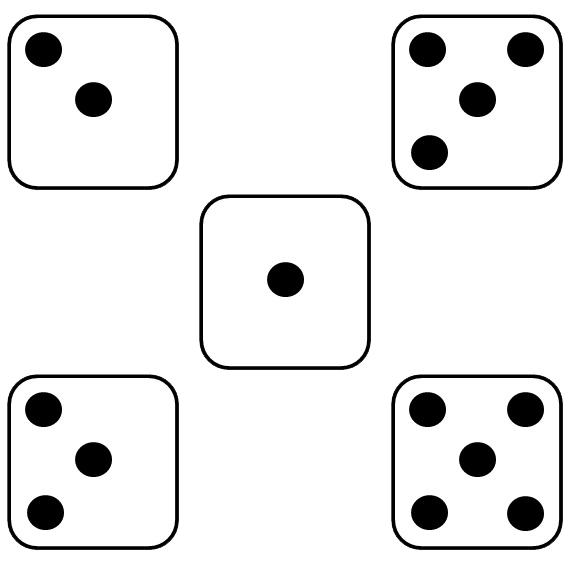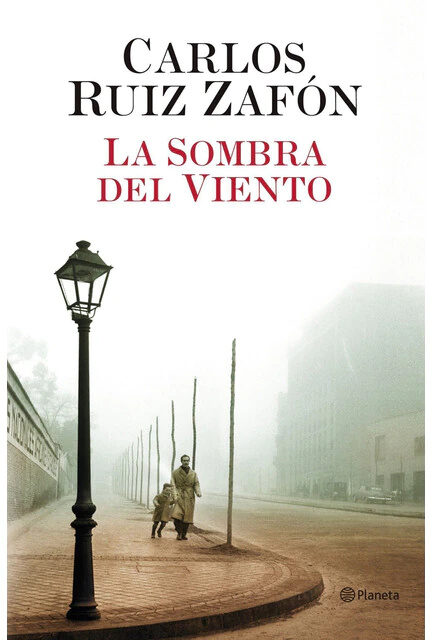LA LIBRETA
María Pardo Fanlo, profesora de Lengua castellana y Literatura, contribuye con este relato y su fotografía, enlazando con la temática del número inaugural de nuestra revista.

I
Solo conocía su nombre. Antonio.
Se lo había encontrado al regresar del colegio, en el porche de aquella casa. Oyó toser. Se detuvo curioso. Se cruzaron la mirada. Le llamaron la atención los ojos de aquel señor mayor. Dos sombras se estiraban informes en su rostro, en cada una de las cuales sobrevivía una luz extraña.
La puerta de la verja estaba entreabierta la tarde siguiente. Asomó la cabeza y se encontró el gesto atento del anciano. Lo saludó y, sin dejar pausa, le preguntó al niño si le gustaba leer. En francés, con una pronunciación peculiar. Será uno de ellos, pensó Julien. Sus padres llevaban varias semanas hablando de eso cuando él se iba a su habitación. En la calle, los vecinos decían que estaban llegando muchos al pueblo. Aunque le asustaba, deseaba encontrarse con uno de ellos. Contestó que sí leía, que le gustaban los libros de aventuras. Y, nervioso le devolvió la pregunta. El rostro del anciano se iluminó un par de segundos. Casi sonrió. No hablaron más. Empezó a toser con fuerza. Julien se sintió incómodo y se marchó.
Todas las tardes se presentaba delante de la pensión del extranjero. Antonio leía en voz alta algún fragmento de un libro viejo. Se lo había dejado prestado el ferroviario.
— ¿Sabes inglés, Julien? — le preguntó en una ocasión.
— Pocas palabras, señor. Los idiomas no se me dan bien. Puedo hablar un poco de español con los pescadores catalanes—.
— Entiendo. Pero estudia inglés. Así podrás leer a Shakespeare algún día—. Con el periódico en la mano, otras veces, le recomendaba que viajara.
— Seguro que el maestro os ha explicado dónde están las dos Sierras Madre. México— añadió — es el país más bonito de la Tierra.
Un día Antonio se lio un cigarrillo. Tenía las manos cuidadas pese a su edad, sin rastro de callos de red o de siega. Vestía un gabán bajo el cual asomaba el cuello de una camisa blanca raída. Será ropa prestada, pensaba el niño, un sastre no se hubiera equivocado tanto. Cuando se levantaba tenía una postura consumida, desencajada para quien ha sido corpulento. Y entonces se sujetaba en un bastón de madera de haya desgastado.
Una tarde no había nadie en el porche. Julien vio una libreta apoyada en el lateral del primer peldaño de la escalera de piedra que daba acceso a la vivienda. Tenía las tapas cuarteadas y el papel arrugado como la corteza de un castaño centenario. Sintió deseos de apoderarse de ella para examinarla esa noche a la luz del candil. Incluso se dispuso a abrir la puerta de la verja. Pero entonces recordó los ojos penetrantes del anciano. Echó para atrás los pies, miró inquieto la calle y las ventanas de la pensión por si alguien había descubierto sus intenciones, y se alejó deprisa.
Se arrepintió de no habérsela llevado. Durante seis días no dejó de llover. La humedad y el frío escondieron a Antonio. Julien recorría esa calle impaciente. Se preocupó cuando volvió el invierno suave del Mediterráneo pero Antonio seguía sin aparecer. Quizás se lo habían llevado junto a los demás. A esas playas. Allí los tenían, se lo había dicho la panadera a su madre el miércoles en el mercado de la placeta.
II
Llevaba cuatro años con su negocio. Vendía vinos de la región de Languedoc. Lo tenía en un local pequeño, en el chaflán sur de la plaza del Marché-aux-fleurs. Decorado con fotografías del pueblo. De jábegas a orillas de la playa y al fondo casitas de pescadores. De barcas con sus velas latinas en el puerto. De sardinales extendidos en la cubierta. Y del campanario de la Iglesia de los Ángeles. Su familia y él se habían trasladado a Montpellier a finales de los años cuarenta. Su padre sobrevivió tras la embolia, pero la pesca terminó. Quedó reducida a nudos, anzuelos y anclas que adornaban las paredes.
—Vas a vender vino, no anchoas — había dicho su esposa Marine mientras él, subido a la escalera de mano, preparaba las escarpias.
Sobre pesca hablaba con muchos de sus clientes. Paul, tras escudriñar cada rincón de la tienda, le había preguntado una vez si en el mar estaba su profesión soñada. Era uno de sus clientes más fieles. A ambos les gustaba Georges Brassens. Los lunes solía ser el primero en aparecer por la tienda.
— Buenos días, Paul. ¿Vienes a recoger el encargo semanal? — le preguntó Julien solícito.
— Sí. Nuestro socio de París está contento con el vino que le estamos enviando este mes— respondió el cliente. Y mientras Julien preparaba varios paquetes al otro lado del mostrador pintado a rayas beige y granate, Paul añadió:
— Que nos siga yendo bien. No hay para todos, y no dejan de venir.
Julien lo escuchaba pero no contestaba. Aprovechó el sonido del papel de estraza que protegía las botellas de vino para eludir el tema. Unos días atrás también calló. La vecina le había comentado en la escalera que ese curso ya había tres argelinos en la
clase de sus hijos. Pronto serán más que nosotros, había añadido elevando el tono mientras Julien descendía hacia el rellano.
Un domingo Julien compró Le Monde en el quiosco, regresó a casa y se preparó un café. Tras haber leído las primeras doce páginas, se encontró la noticia.
Como una rama enorme al resquebrajarse del olmo, oyó la respiración asmática de Antonio, sintió el olor a tabaco de su traje y notó de nuevo el rubor en sus propias mejillas la mañana en la que su maestro recitó varias poesías del escritor español que había muerto en el pueblo. Releyó el titular tres veces. La editorial Gallimard acababa de publicar una antología que incluía los últimos versos del poeta en el exilio, encontrados en papeles sueltos, en cartas y en una libreta de tapas cuarteadas.