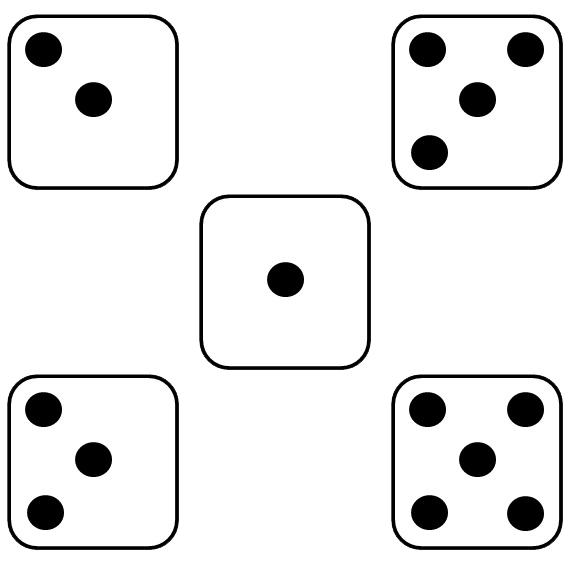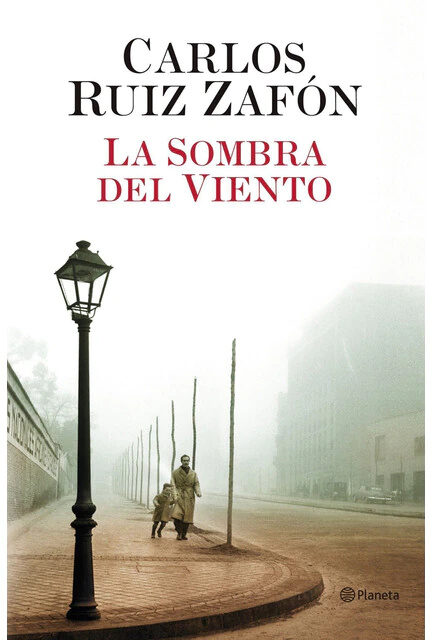La costra humana
Sorprendente relato compuesto por Mariano Gistaín y Roberto Miranda. Ilustración de Cano.

El aguacil iba malo. Tenía la mano agarrotada en el trabuco. Eran las cuatro y diez de la mañana y le apuraba el correaje.
–¡¡Tarariroriroriro, tararirorirora!!
Escupió un ganglio. Aporreaba por las cuadras con la culata. Goteaban los aleros igual que el día que atacó Dampierre con los mamelucos. Ladraban los gallos. Pero no se abría un ventano. El cornetín se le apoderaba. Cada vez que llamaba con un picaporte se caía un tejado. Pero nadie le abría.
–¡¡Levantaros ya, que están midiendo el pueblo, rediós!!
Ya se esperaban algo. Parecía mentira pero era así. Empezaron a oirse escupitajos secos y bronquidos.
El agrimensor había clavado la estaca en medio de la plaza y tiraba cordeles en todas direcciones. Era la hora.
Era un pueblo malo donde los haya. En quinientos años iba cada vez peor. No había dado ni un cura. No sabían si estaban en Francia o en España. Ni se saludaban. Iban derechos con los animales sin mirar. Siempre esperando lo peor y nunca llegaba. Un año cambiaron tres veces de patria y nunca estaban contentos. El ayuntamiento siempre estaba cerrado y lleno de cadáveres. El cacique no había subido nunca a aquel aldeón. El glaciar iba echando cuerpos y polainas y con eso se vestían. Mallory había subido cuatro años seguidos y ya se sorteaban su zamarro. El mendrugo era sagrado. El río, más. Unos franceses lo cruzaron y allí están. Sólo gastaban el agua que escurría de los aleros.
Sonó un disparo. El aguacil no podía más. Los ojos se le salían del pasamontañas. El agrimensor tenía huevos. Había subido solo en el Ford de Riegos. Confiaba en bajar en punto muerto porque había gastado el queroseno en la rampa de la Virgen. El diputado le había prometido un abrigo como el suyo si volvía. Eran las nueve y no clareaba. Era el día más corto del siglo. Las cuatro bombillas que había en el pueblo sólo las podía enroscar hasta su punto el más viejo porque tenia el pulso flojo. Cualquier otro, o las estallaba o las dejaba frías. La luz venía por un hilo desde la turbina que montó un ingeniero alemán: el mismo que cayó con el avión aprovechó la hélice.
–¡¡Llamar al abuelo, que eche luz!!
El aguacil se desgañitaba pero la viuda temía sacudir a su marido porque estaba tan frío que creía que estaba muerto. El agrimensor seguía calculando el vaso de la presa. Cada cincuenta años hacía lo mismo y ya estaba harto.
El cura tenía hambre pero no quería levantarse.
Sus sermones eran frases sueltas de Joaquín Costa. El misal se le había apegotonado con una vela y no abría. Su lema era “Ni una escuela ni un pan”. Lo demás era revolución. Temía que volviera algún francés y contara cosas. Hasta cuando pasaron los cien mil hijos de San Luis, que eran buenos, metió al pueblo en la bodega y lo atiborró a coñac con sebo para que no cogieran alguna idea rara de aquellos maricones.
–¡¡Tararí tarará, mecagüen el copón!!
Los perros sólo querían que les abrieran el ayuntamiento.
Al final se abrió un ventano en la calle el Sepulcro y se cerró de golpe. En las casas se notaba algún tropezón. Se oyó un sopapo. Cada día había que empezar de cero. No enlazaban con el día anterior. Estaba la historia parada. Cuando vino Cajal sí que merendaron. El sabio les había quitado las boinas para mirarlos bien. Les palpeó el bocio y les aserró la fontanela para llevarse muestras. Había oído que uno del lugar fumaba mucho y como entonces eso era de superdotados le trepanó para echar un vistazo. El mozo, a cambio de un cajón de hebra, aguantó sin moverse. Cajal no iba descaminado: aquel niño atrasadico tenía una membrana de oreja a oreja que le ocupaba toda la conciencia. El sabio, que aún no había acabado la carrera, se puso a dibujar. Pidió gente para hacer fuerza y tensar aquella neurona que daba calambrazos que les quemaba las uñas. Al chaval le pusieron una madera en la boca. Trajeron a la herman del cura, que no había salido de la cuadra desde que crió pelo, y la plantaron ante aquel morlaco. La neurona se puso a 500 megawatios y calentó el bar. Tenían que aguantarla estirada media hora hasta que don Santiago acabara el bosquejo para el Nobel. Como no había tintes le echaron vino y aflojó el voltaje un poco. Galvaneó la rana. Les iba explicando sobre la marcha para qué sirve la boca y cómo pensar sin recalentarse. El abuelo mantenía la bombilla en su límite de pulsos. Un axón de ese cerebro lo aplicaron a la rosca y se fundió la Ribagorza y el Rosellón. Cajal no paraba de experimentar. Quiso probar con un clítoris a ver qué hacía, pero no hubo manera. Comprobó que si la tensaban entre cuatro acertaba logaritmos y trazaba elipses en el aire. Le retiraron la madera y hablaba en endecasílabos. Cajal estaba ilusionado con llevarse aquella goma a Alemania, pero el chico no tenía papeles ni estaba bautizado. Entonces propuso cambiársela por un seso de cordero, a lo cual los padres se avinieron simpre que les pagara la res entera. La asaron allí mismo. Cajal cambió la neurona en menos que se cambia la rueda de un coche. Pidió al herrero un bastidor para llevársela fresca y cuando la iba a echar al maletero aún oyeron que ella decía:
–¡Cuida!
Ya clareaba, Serían las cuatro de la tarde. El agrimensor plegaba el sextante y el astrolabio. La cota máxima de inundación seguía en el mismo tozal de 1874-76. Ya se iba a poner los guantes para darle al manubrio de arranque cuando le descargaron un zurriagazo en el lomo. Se quiso revolver con la manivela pero le temblaban las piernas. Empezaba a anochecer. Lo arrojaron al osario del ayuntamiento sin rematarlo. Dos días después aún arañaba la puerta. Se repartieron los mapas y la ropa. El coche lo subieron entre todos a la torre y lo tiraron de golpe a la plaza. Como no le quedaba fuel no hubo merienda. Luego se llevó cada uno el trozo que quiso. Aquella noche no paró de balar el niño oveja.
Hasta el verano no subió la guardia civil a preguntar por el agrimensor. La pareja no pasó del lavadero. Una abuela los esfurrió con la tabla rizada. Aún alcanzó a uno y la emprendió con él hasta que rompió el mango del astral. Guardó el charol para forrarse un zapato, a la espera de la próxima visita oficial.
El alcalde llevaba años sin preguntar a quién había que votar cada vez. Aún llevaba la escarapela que robó cuando la primera piedra del canfranero, que estaba a medio hacer. Sólo querían a Joaquín Costa, que siempre nombraba el río. La única vez que salieron del término fue para ir a Zaragoza al entierro del prócer. Tardaron treinta días a campo través. Como el cadáver bajaba desde Graus y paraba por todos los pueblos casi lo alcanzan antes del Alto Carabinas. Lo iban a llevar a Madrid, pero estos armaban tanto griterío y hogueras que el Gobierno de Casañal y Bardavío temió que España reventara otra vez y decidió traer el mausoleo a Aragón antes que caer.
Antes de bajar al sepelio el alcalde se puso malo. Le pusieron la escarapela tricolor al niño ovino, que ya tenía un genio de mil diablos. Aunque la mirada de cordero era buena, no aguantaba al pastor ni respetaba la provincia. Al ver los planos del agrimensor se dio cuenta de que estaba todo mal calculado, desde el Canal Imperial hasta el abrevadero de su casa. La lámina de agua del futuro pantano salía inclinada 32 grados.
Querían llevarse el cuerpo de Costa al pueblo. Ya que habían bajado. Tal era el fervor que les había insuflado el cura sobre este santurrón. A fuerza de leerles todas sus obras las misas duraban meses, sobre todo para el invierno. Hasta que no acababa el tomo, no daba la bendición. Aquellos versículos les encendían. Bajaron desde el pueblo una tinaja llena de agua del río y la derramaron sobre el fiambre. Se le empapó el abrigo y con el peso se espernancó el armón por el Paseo Sagasta. Goteaba aquello más que el Vesubio. El entierro estaba atascado, esperando que se secara el cuerpo. Madrid temblaba. Esa noche ardió un convento sin que nadie hiciera nada. Lo más que consiguieron fue traerse la caja al pueblo. Cuando el cura vio aquello que le traían pidió a Roma una bula especial para que a ninguno de esa parroquia le tocara nadie en el Más Allá. Cada año en viernes santo sacaban la Santa Caja en procesión llena de agua. Y luego la devolvían al río sin derramar una gota. No la gastaban ni para santiguarse.