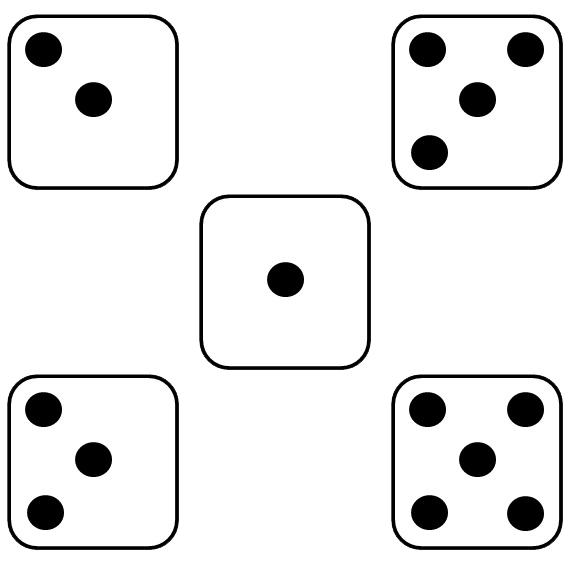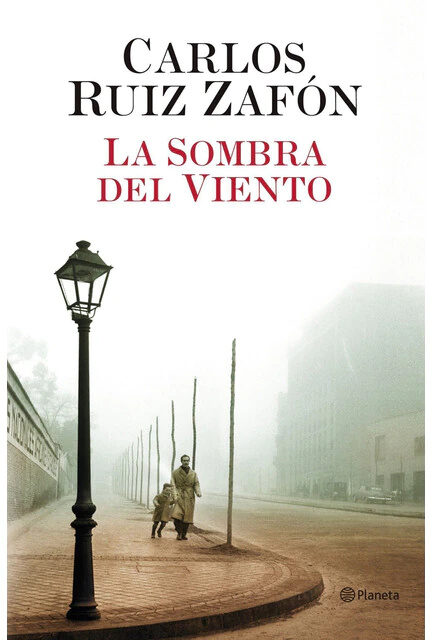Cuento de Navidad

24/12/24
Érase una vez un pueblo con dos nombres, el pueblo alto y el pueblo bajo; el primero fue el pueblo alto, pero con el devenir de los tiempos sus vecinos se mudaron al pueblo bajo, la vida era más cómoda.
El pueblo alto se recostaba en un alto monte, sus calles eran angostas, estrechas, retorcidas ajustándose al terreno, trepando hacia lo alto, hacia el viejo castillo ahora en ruinas. El pueblo está ya vaciado, sus casas derruidas, arrancadas puertas y ventanas, los techos caídos dejan ver las carcomidas vigas y los podridos cañizos, las vetustas casonas están ahora cubiertas de hiedra, las calles de hierbajos.
Junto al pueblo, en la era, hay una ermita, la ermita de san Martín; se mantiene en pie, es alargada, bastante ancha para un pueblo tan chiquito. La bóveda es de crucería, tiene una pila bautismal, que a decir de los expertos es románica; a los pies, un coro de madera elevado hasta el primer piso. Al exterior una esbelta espadaña sobresale sobre el resto, se sube por una empinada escalera de piedra, tiene un vano con su campana.
Al lado sur, al abrigo de los ábregos vientos del suroeste hay un pequeño cementerio; esta semioculto por la maleza, las lápidas arruinadas, rotas cuando no dispersas. Junto al tapial hay un gigantesco ciprés, la yedra trepa por su tronco. A sus pies una tumba casi nueva, está limpia y cuidada, a su alrededor hay plantados rosales, unos rojos, otros blancos y amarillos; la lápida, de color negro, lleva grabado en oro viejo una sola palabra, María.
La ermita tiene un bonito retablo que descansa sobre el ara del altar, se eleva hasta el techo; tiene tres calles, la del centro, el doble de ancha que la otras, allí, presidiendo el conjunto, la escultura de san Martín partiendo con su espada su capa para un mendigo. San Martín es el patrón del pueblo. A su derecha e izquierda flanqueándolo, santa Orosia y la virgen de la Oliva, no es tan bonita, es muy hierática, pero dicen que tiene mucho valor, es muy antigua.
Al lado sur tiene una sacristía. Es larga y angosta, hay un solo armario con una casulla antigua, un copón y una patena. En el fondo del armario, envuelto en papeles de periódico por la humedad, hay un niño Jesús muy hermoso, de dulce sonrisa y vivos ojos azules; por navidades se expone en el altar.
En el pueblo alto ahora solo hay un habitante. Allí vive Martín; tiene una casa grande demasiado grande para él. Tiene un pequeño zaguán; una amplia puerta con un farol en el dintel, da paso a una vasta estancia. Al fondo está la cocina. La cocina tiene fuego bajo. Junto a la ventana, que da al jardín, está la cadiera; allí sentado contemplando el fuego pasa Martín las horas muertas, al amor de los cálidos rayos del sol de invierno. La estancia es agradable, caliente y acogedora. Al exterior, junto a la ventana, un frondoso sauce. En el centro una fuente de piedra; de la taza cae deshilachada el agua. El añil del cielo contrasta con el verdor de los macizos de adelfas, con el fulgente encalado de los tapiales.
Un arroyo discurre lentamente junto a la casa, se pierde zigzagueante entre una masa compacta de álamos blancos. Aguas arriba, una aceña, un arruinado molino tiene a sus pies un azud con un remanso de aguas cristalinas poblado de numerosos peces. A la puerta de molino un poyo da asiento al paseante. A lo lejos se divisa la inmensa llanura, en ella se asienta el pueblo bajo, tachonada de manchas verdes de los trigales, de manchas marrones de los barbechos, de manchas amarillas de los rastrojos de la cosecha pasada. Al fondo una ondulada sierra se tiñe de rojo a los atardeceres. Un zigzagueante camino serpentea entre el bosque ascendiendo desde el pueblo bajo.
En el pueblo alto solo hay un habitante, Martín; frisa los ochenta, de alta estatura, ahora algo corvado con los años. Su porte es digno, la tez morena, el rostro aguileño, una rala barba blanca orla su cara; sus vivos ojos están ahora velados por un halo de profunda tristeza. Se toca con una vieja boina negra; su vestido algo ajado, sus botas deslustradas.
Martín siempre ha vivido en el pueblo alto junto a su esposa María, pero María murió el año pasado, con ella se fue la mitad del bueno de Martín; la soledad invadió su alma, sus ojos se tornaron tristes. Trataba de superar su pesar con la rutina de siempre, su entorno mantenía la misma paz y armonía que con ella, pero la soledad hacía mella en su ánimo.
El pueblo de abajo estaba en declive, pasaban los años y sus habitantes, a ritmo creciente emigraban a la ciudad, solo quedaban tres niños. La escuela estaba cerrada, no había maestro; los niños pasaban el día jugando en la amplia plaza junto a la iglesia y el ayuntamiento.
Sin embargo, un acontecimiento cambió la vida del vetusto pueblo: en sus inmediaciones se instalaron granjas de pollos, granjas de cerdos y con ellas varias familias de rumanos se asentaron en el pueblo, de tres niños pasaron a trece; un nuevo maestro fue destinado al pueblo. Mario era joven, con no más allá de veinte y tantos. Su aspecto no inspiraba confianza: largas rastras recogidas en el cogote con una cinta roja, de sus orejas colgaban aros con un adorno en forma de estrella, vaqueros rotos en la rodillas, un tatuaje con un águila asomaba por el cuello de su raída camisa… Los vecinos del pueblo se temieron lo peor; pero se equivocaron.
Mario era un ser encantador; cariñoso con los niños, se preocupaba de que aprendieran bien. Era un gran aficionado a las nuevas tecnologías, estaba haciendo un cortometraje sobre los pájaros. Pronto encandiló a los niños con sus vídeos, con sus historias, con sus excursiones a las cárcavas del arroyo que discurría junto al pueblo.
Un noche los llevó a observar el autillo, un pequeño búho que habitaba en la frondosidad de los álamos del río. El silencio de la noche, roto por el murmullo acompasado del discurrir del agua, el “tiuu” aflautado que emitía el autillo cada pocos segundos, el potente foco que Mario encendió para localizarlo impresionaron a los niños.
Mario los llevaba de excursión al pueblo alto. Allí Martín les contaba historias del bosque, del leñador que mató al malvado lobo negro que se comía las ovejas: los llevaba hasta el molino viejo, allí les enseñaba el azud con su remanso de aguas cristalinas; los peces se movían pausadamente abriendo de vez en cuando sus pequeñas bocas como succionando algo. Martín les decía que lo hacían para beber, que los peces bebían en el río, que les gustaba tanto aquella agua que bebían y bebían y volvían a beber; los crédulos niños se reían, pero no estaban muy seguros de si era verdad.
Pasaron los meses y la vida transcurría monótona y placentera en el pueblo alto. Pero Martín cayó enfermo, lo enviaron al hospital; le detectaron un tumor en el axila, había que analizarlo. Martín se hundió, se vino abajo, sus esfuerzos por mantener la moral alta fueron vanos. La soledad hizo mella en su ánimo. María ya no estaba, se sintió solo, sintió miedo a la soledad.
Pero aún tenía que pasar lo peor. A su regreso al pueblo se encontró con que en su ausencia habían asaltado la ermita; rota la cerradura habían robado todo: san Martín, santa Orosia, la virgen de la Oliva, el retablo estaba vacío. De la sacristía, la casulla, el copón y la patena. Por un milagro se había salvado el niño Jesús: envuelto en los periódicos pasó desapercibido para los ladrones.
Pasaron los días, los meses y llegó el invierno, negras nubes se cernieron sobre el pueblo alto. La casa de Martín rezumaba tristeza, se sentía solo, desvalido, sin consuelo. Y llegó el día de Nochebuena; hizo un esfuerzo y colocó al niño Jesús en el altar como siempre se había hecho.
La nieve cubrió de espeso manto blanco el pueblo y su entorno, el día amaneció torvo; un huracanado viento azotaba los árboles. Al caer la noche se desencadenó un terrible aguacero, el agua golpeaba con fuerza los tejados, los postigos batían la ventana de la cocina, se colaba la lluvia por el dintel de la puerta. El sauce arañaba con sus ramas la pared de la casa, el ciprés se cimbreaba a punto de partirse, el arroyo se iba desbordar; a lo lejos se oía vagamente el ladrar nervioso de un perro, un aullido lejano evocaba las historias de los lobos.
Martín tenía un presentimiento, algo terrible iba a pasar, tenía la sensación de que alguien merodeaba en torno a su casa. Era una sensación extraña, le pareció oír pasos; algo raro flotaba en el ambiente. Comenzó a sentir miedo, se acurrucaba junto al fuego, era una sensación que nunca antes había experimentado.
De pronto le vino un sobresalto. Dio un brinco en la silla, alguien podía estar intentando robar lo único que quedaba en la ermita, el niño Jesús. No lo dudó un momento, se caló la boina, salió apresuradamente hacia la ermita; sus peores sospechas crecieron, había pisadas en la nieve, primero unas pocas, luego iban aumentando más y más; Martín aceleró el paso, corrió hasta la puerta de la ermita, sus temores aumentaron. La puerta estaba abierta, se abalanzó a su interior, hasta el altar.
De pronto una luz intensa cubrió el interior de la ermita, allí estaba el niño Jesús, iluminado por un potente foco. Martín cayó de hinojos deslumbrado por tanta luz. De pronto un coro comenzó a cantar, primero suavemente, luego con más fuerza. Estaba aturdido, la canción le parecía conocida. Quedó absorto contemplando los bellos ojitos azules del niño Jesús, su duce sonrisa le embelesó. De pronto oyó una voz que le decía: “Soy yo, no tengas miedo. Soy yo, no tengas miedo, no estás solo”. Aquellas palabras reverberaban en sus oídos, repitiéndose dulcemente. Martín entró en un éxtasis, por momentos se trasportó a otro mundo; el dulce Jesús le estaba hablando. Fueron unos segundos, pero a Martín le pareció una eternidad.
De pronto sintió una palmada en su espalda que le repetía, “soy yo, no tengas miedo, no estás solo” y los focos se apagaron y la tenue luz de la ermita le permitió ver a Mario a su lado. Detrás el coro de los niños que cantaban y cantaban: “Pero mira como beben los
peces en el río; beben y vuelven a beber por ver al Dios recién nacido”; junto a ellos todos los vecinos del pueblo de abajo aplaudiendo.
Martín se fundió en un abrazo con Mario. Los niños se arremolinaron a su alrededor, todos aplaudían y aplaudían, las lágrimas corrieron por sus mejillas, solo podía repetir gracias, gracias.
A la mañana siguiente, al despertar, Martín se frotó los ojos, se palpó las piernas, no había sido un sueño. Una y otra vez se le venían a su mente las dulces palabras del niño Jesús: “Soy yo, no temas”.
Y llegó la primavera, los azules cielos iluminaban el pueblo, las flores inundaron el jardín, las aguas del arroyo corrían rápidas, se diría que estaba alegre. Llegó una carta del hospital, todo estaba bien, era benigno y Martín recuperó su entereza; en su vida había una esperanza, no estaba solo.
A menudo caminaba hasta el molino, se sentaba en el poyo de la puerta, contemplaba en las cristalinas aguas del azud, el incesante ir y venir de los peces, abriendo sus pequeñas bocas. Martín sonreía viendo a los peces beber en el río y en su corazón se repetía una y otra vez:
“Soy yo, no tengas miedo. No estás solo.”