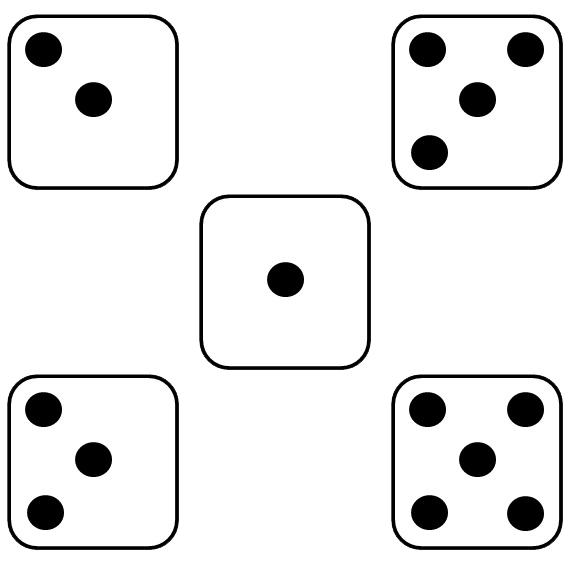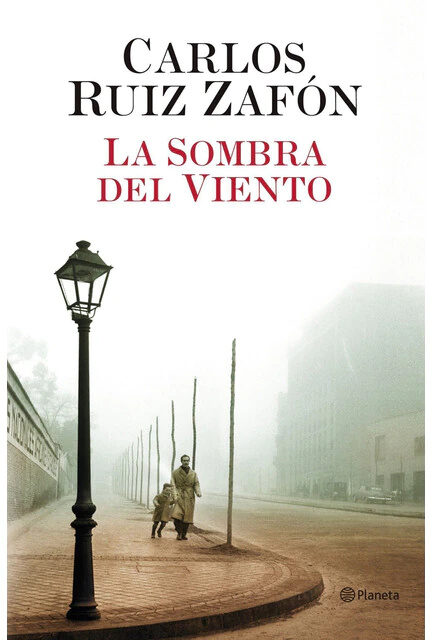"Corazón errante"
Un poema arrojado a las tinieblas...

Un poema arrojado a las tinieblas.
Eso es lo que soy. O tan solo el verso roto de un poeta desdichado. Me gustaría saber qué llevó a un ser tan noble a la destrucción. ¿El alcohol? ¿La insensibilidad del mundo? Improbable. Debió ser un sentimiento demasiado poderoso, tanto que desgarró su corazón. Y, ahora, lo único que de él me queda: la ruina.
Por mucho tiempo, he vagado como un espectro, en silencio y sin rumbo. Todo a mi alrededor es un desierto nevado en cuyo aire los copos permanecen estáticos. Asciendo por la ladera de una duna para volver a bajar, buscando en vano un horizonte donde poner mis esperanzas. Pero no lo hay. Del mismo modo que no hay estrellas a las que agarrarse. Solo es un vasto imperio de frío que se pierde en la oscuridad. Solo es miedo. Y mi única compañía es la soledad.
Mis rodillas flaquean, se tuercen y mi cuerpo cae como un muñeco roto sobre la nieve. Ni siquiera se siente fría. Me quedo aquí, quieto, soñando con que alguien me cubra con una manta negra. Una que haga mis pensamientos apagarse. Ya que, incluso siendo incapaz de sentir nada, el silencio sigue doliendo. Porque en él, mi mente piensa, chilla hacia mi cráneo, clavándose en él como solo lo hace la verdad: infringiendo profundas heridas.
Huelo la desesperación del mundo, preñado de dolor y añoranza. Distingo en uno de los copos de nieve una imagen. Mis ojos vuelan hasta ella y la toman como si fuera propia. Y es entonces cuando el sentimiento de un recuerdo me invade. Contemplo absorto la imagen: un joven arrodillado y con la frente pegada al suelo. Grita. Entre sus brazos guarda el cuerpo destrozado de un niño. La lluvia cae sobre ellos sin piedad, ¿pero qué son unas gotas comparadas con la muerte del corazón? Segundos después, mis ojos vuelan a otro copo, a otro recuerdo. En él, el joven, completamente vestido de negro, está sentado en un banco. Entre sus manos, un papel acoge las lágrimas que le caen al poeta. Las palabras se emborronan, pero alcanzo a leer: «Antes, solía rezar a mis dioses. Ahora, en este momento sin fe, siento que le hablo al aire vacío.» Antes de apartar la mirada compungido, alcanzo a ver algo más en otro copo: al joven arrojando una nota al fuego y los trazos de tinta ardiendo.
El amor, la fe y la pasión: todos en fila hacia este desierto invernal.
¿Son míos esos sentimientos? Lo sean o no, su marcha parece haberme dejado desvanecido. Si tiempo atrás fui un risueño poema, fui un yo que ahora se ve distante y ajeno. De él ya no queda nada. Nada, salvo un fantasma.
Pero, entonces, algo cambia. Oigo una voz florecer con un pálpito. Es cálida, tierna y huele a risas y a sol. Otro copo, más similar a un pétalo dorado, desciende hasta posarse ante mis ojos. Brilla como no lo hace nada en este lugar. Veo en él dos manos unidas y la sensación del roce acude a mis dedos. Aunque leve, es lo suficientemente intensa como para estremecer todo mi cuerpo. La voz sigue sonando, tan dulce como una canción. No logro distinguir de quién o qué es.
Una brisa amenaza con alejar el pétalo. Así que lo tomó con rapidez y lo presiono contra mi pecho hasta que desaparece bajo la piel. Un impulso súbito me hace incorporarme con una nueva actitud gobernando mis brazos y piernas. Al hacerlo, aprieto los párpados para contener el dolor. Recomponerse es más duro que romperse.
Al abrir los ojos y mirar al cielo, distingo algo que antes no había visto. Una cúpula de cristal encierra todo el desierto. Aunque quizá sea yo el que está atrapado. De modo que debo encontrar la salida de esta cárcel, ahora finita. Ahora posible. Los pies se me hunden un poco en la nieve, siempre tan sigilosa como la muerte. Los sacudo para zafarme de su agarre y comienzo a andar. En ninguna dirección concreta, pero con un rumbo claro.
Tengo fuego en mi alma. Una llama prendida por el pétalo dorado. Los copos van desprendiéndose de su quietud conforme camino. Caen del cielo a la tierra y cientos de imágenes me evocan recuerdos. Muchos son oscuros y dolorosos como los que me trajeron aquí. En esos momentos, ahueco las manos en torno a mi pecho para que la llama no se apague. Y, ocasionalmente, cuando encuentro un nuevo pétalo dorado descendiendo solitario en medio de la pena, lo tomo y alimento la llama de mi interior. Buenos pensamientos para provocar un incendio que derrita la nieve.
A cada paso van apareciendo estrellas que yo mismo cuelgo de la noche.
Capto un destello plateado en la distancia. En la cima de una alta duna, hay algo con un brillo especial. Me dirijo hacia allí con renovada fuerza. A mitad de camino, tropiezo con un montón de malos recuerdos. Caigo de bruces contra ellos. Me tiñen las manos de miedo y se funden con las lágrimas que me caen. No obstante, me concentro en el fuego que arde en mi pecho. Me levanto temblando y respiro profundamente. El dolor es algo terrible. Pero si no consigo superar la oscuridad, jamás me servirá para crecer.
Sigo adelante. La voz del primer pétalo guiándome durante todo el viaje.
Asciendo por la ladera de la última duna. Es la más ardua. Me caigo varias veces y me levanto otras tantas. Nadie me oirá si lloro, si me rindo. Si de verdad quiero salir de aquí, debo hacerlo yo mismo. Y así, con cada paso, menos etéreo me siento. Alcanzo la cima resollando. No hay esfuerzo más pesado que el de superar la angustia.
El destello plateado que me ha atraído hasta aquí lo guarda un espejo. Una tela lo cubre casi en su totalidad. Frente a él hay una silla. Me acerco y rozo el respaldo. Ahora sí siento el frío, casi tan helado que quema. Un cojín mullido me invita a sentarme como un canto de sirena. Pero no lo hago, sé que es un obstáculo puesto por mis propios ideales. De modo que la dejo atrás y me sitúo frente al espejo. La tela está cubierta de polvo, como si nadie se hubiera molestado en averiguar qué oculta. La hago caer con una mano y dejo al espejo desnudo. Se me corta la respiración.
Mi rostro no es sino un cuadro de tristeza. La piel es casi tan fina que deja ver los huesos a los que se pega con tanto anhelo. Los labios cerúleos por la ausencia de vida y la nariz arrugada como un mal chiste. Y en mis ojos, en estos pobres dolientes, una sombra profunda combate contra el fuego. Un fuego dorado.
Al verme, por fin comprendo. Esto es lo que soy: un verso roto, un poema arrojado y un poeta desdichado. El fantasma de lo que un día fui, que vaga perdido buscando una luz por la que marcharse. Detrás de mí, la ruina invernal a la que un día llamé corazón se extiende hacia la oscuridad. Pero nada de esto importa. La luz que busco arde en mi pecho. La voz que me llama es mía.
El espejo se convierte en una ventana. Más allá, se encuentra el mundo del que vengo, y en el que debo estar. No es completamente luminoso ni está lleno de dicha. Nunca lo estuvo. Pero tiene horizonte y estrellas. Así que me encargaré de que, para mí, brillen. No venzo la guerra definitiva contra el dolor. Pero sí esta batalla. Cuando vengan las otras, seguiré luchando.
Cruzo la ventana. Así es como dejo de ser un fantasma.
Temas relacionados:
novela corta